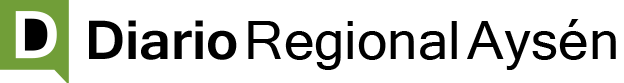A mediados del siglo XIX, muchos expedicionarios buscaban una y otra cosa y enviaban aterradores informes a sus reyes sobre lo mal que se vivía y lo feo e insoportable que era Aysén.
Atención: esta noticia fue publicada hace más de 3 mesesLo que relataré ocurrió aquí mismo desde donde se los cuento, en esta región desconocida del sur de Aysén, donde pudimos constatar la presencia de unos seres descomunales, acaso los mismos que encontraron los primeros expedicionarios en sus exploraciones.
Nos acercábamos a las costas meridionales luego de un par de meses de navegación por las islas recortadas del archipiélago de Los Chonos. Nuestro timón venía descolocado y una tormenta tras otra se habían sumado para darle el desahucio definitivo. No nos quedaba ya mucho tiempo y avanzábamos por un mar proceloso, faltándonos aún unas cuatro horas para tocar tierra.
El naufragio que inició todo
Cuando todos pensábamos que nada iría a enturbiar la última etapa de nuestra misión, un espantoso regurgitar de océano tan ancho como de una milla náutica nos encontró a contrapié sobre la nave y no nos alcanzó el tiempo para otra cosa que no fuese entregarnos al destino y resignarnos. Luego de estériles esfuerzos, fuimos arrojados sin piedad sobre el roquerío de la playa, en medio de un reflujo de olas huracanadas e incontrolables ráfagas de viento. Ignoro cuánto tiempo permanecí junto al grupo de expedicionarios y oficiales. Tampoco pude saber con exactitud la hora en que esto había ocurrido. Hoy, al contarlo aquí, aún doy por perdido el balance de todo y sólo entiendo que fuimos implacablemente golpeados por la tormenta, quedando a merced del destino sobre los restos de una embarcación que permaneció tumbada a nuestro lado por muchos días, convertida para siempre en un espantoso guiñapo.
La tripulación y los integrantes
Iba a bordo Richard Brooks, un condestable de la Armada Británica embarcado en la bahía de Huandad, quien se mostró vivamente interesado en acompañarnos al saber que estábamos expedicionando áreas desconocidas. Junto a él, Polidoro Rivera y Lucas Pilquimán, unos ceñudos chilotes mal agestados que afirmaban ser expertos en embarcaciones y viajes por las inmensas correntadas del Baker. La verdad es que, al embarcarnos, siempre estuvimos seguros de que nuestra ruta era perfecta. Pero los vientos nos hicieron perdernos en no sé qué especie de torbellino que hasta los días de hoy pienso que escapa a toda comprensión humana. Y no soy yo solo el que se atreve a decirlo de esa manera. A veces nos da la impresión de que estamos muertos y que nos encontramos en una región oscura y lóbrega de la tierra donde nada es racional ni coherente.
Aparecen los gigantes
Veinte o treinta minutos después empezó a soplar un viento fuerte y anchuroso. Con los ojos cerrados y tratando de ponernos a buen resguardo, alcancé a ver unas siluetas moviéndose y unos hombres descomunales que avanzaban hacia nosotros, lerdos y acompasados. No quisiera mentir de ningún modo, pero el más alto de nosotros era Arnaldo Cayún y no le alcanzaba a llegar ni a la barriga a esos colosos de grandeza desmedida.
Nos quedamos frente a ellos, petrificados y estáticos, en el mismo momento en que abrieron a todo dar sus mandíbulas de cíclope, y se movieron con ribetes de contentamiento y delectación mientras descargaban gruñidos y refunfuños. Nos asustamos mucho y lo más que pudimos hacer fue tratar de mantenerlos contentos, ya que de otra manera a lo mejor nos hubiésemos sentido impelidos a defendernos. Y como no eran agresivos ni demostraban intenciones de ultimarnos o degollarnos, dimos por sentado que eran gigantes inofensivos.
Convivimos con ellos como medio año, nos hicimos amigos, reímos muchísimo, jugamos y aprendimos de sus costumbres y hasta nos ayudamos. No pasaron muchos días después de aquel naufragio, para darnos cuenta de que andaban dando vueltas por ciertas partes en busca del agua. Escuchamos en su idioma gutural un sonido extraño que sonaba akuú, akuuú, mientras sus dedos inmensos apuntaban a las olas del mar y la otra mano a sus bocas abiertas.
Al llegar a un punto deprimido de las rocas, iniciaron un furioso golpeteo con otras piedras más pequeñas, sobre los peñones del altozano que provocaron una escandalera de padre y señor. Ya habían abierto profundos agujeros y fabricado unas mazas con piedras gigantes que usaban para machacar los roqueríos de la playa. Varias veces tuvieron que buscar peñascos descomunales que utilizaban como martillos para demoler a golpes de martinetes. Al ocaso y muy entrada la noche siguieron torturándonos con esos horribles topetazos, hasta que finalmente se quedaron tranquilos y se acercaron a una fogata que teníamos.
Cerca de las arboledas de los setos ensartamos una docena de lobos marinos para saciar el hambre de aquellos monstruos gigantescos. No podíamos haber hecho algo mejor que eso, pues durante todo ese tiempo se acercaron hasta donde estaba la fogata con los achicharrados de lobo para atragantarse con cada trozo de carne que se echaban a la boca, demostrando un apetito voraz.
Los vi sonreír y regurgitar mientras comían. Después se quedaron quietos y en silencio. Con algo de sueño creí oírles una jerga incomprensible que sonaba como chahuí, chahuí kechukén meguán.
El idioma y los trabajos
Era un canto rítmico tan lleno de sentido y luminosidad, que aquella noche sentí que me llamaban sus idiomas bestiales y me dio por pensar que acaso, en medio de esa palabrería sin sentido, empezaba a vivir como una mueca la larga, historia derramada a través de tantos días. Dentro de la cueva, como si volviéramos de pronto de la luz, pronuncié esa noche de vientos y candiles el sonido perfecto del kechukén mehuán challi cahúa. A la mañana siguiente los visitantes cubiertos de pellejos de guanacos, se dirigieron adonde estábamos tratando de reconstruir el orden de las cosas y ponerse a nuestra disposición con gritos guturales y rítmicos muy parecidos a los del challi cahúa. Era toda una constelación de sonidos desconocidos.
Con el tiempo, haciendo uso de nuestro ingenio, les enseñamos labores de recolección y acarreo y los llevamos a nuestra morada, una gruta enorme como refugio a donde trasladaron con enormes esfuerzos todas las cosas de la chalupa. Se mostraban inquietos y agitados, y permanecían con la mirada perdida mucho más allá de las montañas. Tres veces hicieron eso. Y las tres veces se sintió un fuerte silencio. Porque, al mismo tiempo de esperar, dejaban el trabajo completamente, para quedarse quietos como estatuas.
Bajo Pisagua, los alrededores
Bosques altos y respingos de agua congelada rodean los entornos de Bajo Pisagua. Por todas partes se derraman matorrales y urgentes fragosidades y el suelo parece que se hundiera por las bardas con un estrépito de quebradas más allá de las colinas. Hay piedreríos por doquier y recogidas de terreno que concluyen en montes y altozanos que uno alcanza a divisar a lo lejos como entidades excesivas. El río siempre está ahí, tronando con un rugido intermitente. Por todas partes se descuelgan coigües y cipreses. Es como estar en medio de un sueño mal ganado. Como si el mundo fuera una vorágine de colores y sonidos desconocidos.
Las historias de chozas cuentan sobre estos patagones, peludos y de patas inmensas como de remos o espadillas, altos como árboles. Tan altos, como para que nosotros los humanos no alcancemos a tocar de pie sus partes vergonzosas que muestran longitudes de como medio metro y un glande redondo color cobrizo brillante que semeja un melón de temporada. Además, sumado a su enormidad, ni siquiera extendiendo el brazo logramos ese altor de que se componen sus miembros, de tan encumbrados que se encuentran.
Ya han pasado unos cien años y que se sepa, jamás ha llegado hasta la Morgan navío ni bongo alguno ni chalupón o buque mercante capaz de despertar las sospechas de los nuevos habitantes, los que creen que se trata de una maldición, una especie de anatema o castigo silencioso impuesto por las fuerzas del mal sin otra alternativa que la de venir a quedarse aquí eternamente a la manera de un presagio, un augurio o un anunciamiento.
La playa presenta poca pendiente y, con los años, los náufragos han construido un fondeadero en conjunto con los gigantes, a los cuales con paciencia de chinos les han tenido que enseñar su dialecto y familiarizarse con su jerigonza, valiéndose de gestos y griteríos. Después, han tenido que instruirlos para que sepan quiénes son y por qué están ahora con los nuevos colonos.
Una vez que advirtieron los conceptos, lo demás se dio fácil, sobre todo cuando llegó la hora de ponerse nombres y adquirir identidades, cosa que les hizo sentirse tan importantes que amaron con devoción a sus nuevos conquistadores y les honraron con el compromiso ciego del instinto agradecido.
Arraigadas costumbres y señales
Los gigantes saben ahora que no están solos. En un número aproximado al centenar, viven en grandes rucas hechas con enramadas a las que envuelven con pellejos de huemules o caballos hasta lograr cubículos donde yacen con sus mujeres e hijos y disfrutan de sus extrañas ceremonias. Los más viejos suelen ocupar las cuevas escondidas del Saltón y hasta donde entiendo, jamás tienen enfermedades. Invariablemente, se mueren de viejos. Y con resignación y gran contentamiento, abandonan para siempre este mundo.
Hoy pasó por aquí un viento frío que anuncia el invierno. Cuando ocurre eso, un soplo de aire frío se viene a quedar, y un largo tormento de estremecimientos y alaridos se escucha en todas las rucas por largas horas. Algunos gigantes duermen desnudos e incluso no se cubren el cuerpo y no sienten vergüenza. Pero les perturba el frío y sufren, manifestando su dolor e incomodidad con insoportables aullidos y desgañitamientos que llegan a escucharse a grandes distancias, incluso hasta la isla vecina.
Hoy, en medio del silencio del lugar, todos dormimos juntos con mar calmo y aguas bonancibles. Nosotros mismos, junto a esos hombres tan distintos y misteriosos, ya somos como ellos. Hemos crecido y tomado sus tan notables características. Somos ahora también gigantes como ellos y queremos seguir oteando el horizonte, a ver si alguna lancha o embarcación viene una vez más a despedazarse contra las rocas de nuestras playas.
Para que se repita hasta el infinito esta historia. Como el eterno retorno de todas las vidas y las cosas.
------
OSCAR ALEUY, autor de cientos de crónicas, historias, cuentos, novelas y memoriales de las vecindades de la región de Aysén. Escribe, fabrica y edita sus propios libros en una difícil tarea de autogestión.
Ha escrito 4 novelas, una colección de 17 cuentos patagones, otra colección de 6 tomos de biografías y sucedidos y de 4 tomos de crónicas de la nostalgia de niñez y juventud. A ello

se suman dos libros de historia oficial sobre la Patagonia y Cisnes. En preparación un conjunto de 15 revistas de 84 páginas puestas en edición de libro y esta sección de La Última Esquina.
.jpg)
Grupo DiarioSur, una plafaforma informativa de Global Channel SPA, Av. España, Pasaje Sevilla, Lote Nº 13 - Las Animas - Valdivia - Chile.
Powered by Global Channel
204628