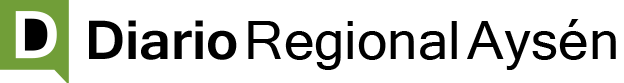Fue un domingo de ramos en los 80 y un viaje a Cochrane cinco años después, que logré rescatar memorias abismales de dos grandes pioneros de Aysén (Óscar Aleuy).
Atención: esta noticia fue publicada hace más de 5 mesesCientos de fascinantes pobladores ayseninos se nos quedaron horas enteras hablando sobre la vida que llevaron en el Áysen de principios del siglo XX.
Lo que yo hacía en los 80 era buscarlos y citarlos mediante invitaciones a las radios donde programaba o en sus mismas viviendas, donde casi siempre aparecían mates, botellas y hasta un caponcito de esos para agradar a las ilustres visitas. Por más lejos que se encontraran, siempre me las arreglé para alcanzarlos y entrar a sus espacios en busca del maravilloso rastro que dejaron sus memorias. La casa se llenaba de pompa y circunstancia, ya que el programa no sólo era escuchado y admirado por miles, sino que, además, era capaz por sí solo de cambiar toda la rutina de una radioemisora de esquemas fijos y anquilosados. La sustancia y la profundidad de que estaban armados esos relatos y sus libretos, aseguraban un rating espectacular.
En este papel que hoy extiendo para acercarme a ellos, vienen a visitarme dos escogidos: el bueyero Luis Hernández Rivera y el poblador de Cochrane Octavio Vargas Yáñez.
Luis Hernández llegó a casa un domingo de ramos
El timbre sonó en casa a la misma hora que estaba comenzando el programa grabado de las diez y media. Era un domingo de ramos, año 1992 y ya se había hecho una costumbre recibir a gente en mi propia casa de la calle Lillo, donde varios llegaban a buscar nuestra entrevista, como si fuera una nueva rutina de los pioneros que se sentían solos y con ganas de compartirme todas sus vivencias. Luis Hernández era petaco y arremangado, con las piernas arqueadas de tanto andar a caballo y ese inconfundible tono de voz de alguien que ha nacido en el sur. Sus ropas guardaban en sus enramados el inconfundible olor de sudor de caballo con fuertes efluvios del humo de los fogones. Esa era la mezcla precisamente.
Fue uno de los carreros más famosos de Aysén, aquel del primer testimonio, de los primeros envanecimientos cuando algo iba empezando a ser. No me atrevería a decir que ya no está Luis Hernández Rivera, un hombre realmente conocedor de los primeros avatares de la huella y de los carros, de carácter chispeante y alegre, que hoy me sugiere en palabras la fresca reminiscencia de una tierra impresionante.

Antes de 1930 ya era todo un ayudante de su padre en los penosos viajes a Puerto Aysén, donde iba montando briosos alazanes encaramado al pértigo de las carretas de bueyes. Llegó a la Compañía y empezó a interiorizarse de lo que era el oficio de bueyerizo, teniendo como compañero de carros al muy mentado Germán Vega, al que muchos conocieron como el Pico Chueco. Muy pronto comprendería que el bueyerizo es quien junta los bueyes muy temprano por la mañana antes de emprender algún viaje. Había que remontar la huella imposible para enfrentar los temibles envaralados―aquella increíble huella de palos botados, varas que permanecían juntas para formar una especie de carpeta por sobre la que se desplazaban los carros, no así los animales ni las personas, cuyas patas y piernas no pueden con la irregularidad de aquella huella armada sobre tembladeras de mallín.
Quien se atreviera a titubear en las pasadas de carros con bardas y superficies cenagosas, se iba derecho a un vuelco espectacular y no era fácil evitar aquello. Los nervios de los sufridos hombres de la huella eran realmente de acero. Su sangre era fría como los glaciares y su corazón latía al compás de la lluvia inaudita.
Un mes o más acostumbraba durar un viaje como aquel entre Baquedano y Puerto Dun. La compañía pagaba bien y algunos aseguran que podían llegar a recibir unos treinta centavos por viaje, lo que equivale a pensar en algo así como cuarenta mil pesos actuales.
Lo que relata Hernández es una historia de nunca acabar.
―Aunque hubiese un indio de sienes blancas al lado de uno, había que tratarlo con sumo respeto―, cuenta el pertiguero. Recuerda una educación estricta pero efectiva.
―Si a uno se le olvidaba quitarse la gorra cuando entraba a una casa o estaba al frente de un mayor, recibía duras reprimendas y castigos ejemplares ―comentaba con solemnidad y respeto.
El bueyerizo Hernández trabajó duro desde temprana edad, ganando un buen salario, lo que le sirvió para comprarse su primer par de zapatos de cuero fuerte allá en la pulpería de la Estancia, un calzado bastante cotizado de la época por la durabilidad y resistencia del cuero inglés, provisto de tres suelas cosidas y que alcanzaban a durar unos tres años. Ser carrero en esos tiempos constituía un motivo de gran orgullo entre la paisanada, el mismo que sentiría un joven de hoy manejando su propio auto para lucirse entre los amigos.

Poco tiempo más tarde trabajaría a las órdenes de Juan EHijos, frente a la estancia Francao, con la recordada tropa de carros azules y colorados que poseía este famoso estanciero, unos vehículos fabricados con madera de lapacho que alcanzaban a cargar 1.400 kilos. Recordó a Clemente Munita y su extraña forma de vestir, con rodillera, tamango, corto poncho de cuero de oveja bien sobado para poder conservar la espalda seca en medio de la lluvia, un sombrero aludo y las infaltables pierneras.
Los carros de entonces encaraban la cuesta de Caracoles con verdadera resignación, sabiendo del peligro que acechaba en cada vuelta y recordando a sus compañeros muertos por haberse descuidado en ese segundo vital y decisivo. Siempre tenía la preferencia el carrero que subía, y cuando dos se llegaban a encontrar en la senda angosta, se saludaban primero a grandes gritos, luego fogateaban, yerbeaban y permanecían ahí amistosamente por largas horas descansando en medio de la huella.
¿Se habrá perdido la tradición del antiguo carrero, del noble pertiguero, del intranquilo bueyerizo, del cebador de mate en medio de la ronda muerta? Sólo un buen patagón como don Luis puede decirlo. Según él, esos son sólo recuerdos.
Octavio Vargas, el poblador solo y sufrido del sur
Todos los domingos el viejo Vargas dejaba lo que estaba haciendo para ir a sintonizar la radio en su casa de la calle cerro Húngaro de Cochrane. Impresionado por la llegada del programa Entre Gauchos no hay Fronteras, recibí muchas cartas de él, todas las semanas. Anhelante, aguardaba los domingos para sintonizar Aysén con Todos de la Santa María, espacios que hoy ya no existen.
Octavio y su hermano Santos Vargas habían nacido en la provincia de Llanquihue, en el pueblecito sureño y húmedo de Los Pellines. Como era demasiado lo que se hacía para la vida, no se detuvieron mucho en las formalidades de una educación que, a la postre, no les iba a servir de mucho. Ambos cursarían sólo hasta tercero básico en la misma escuelita de Los Pellines, tiempo más que suficiente para comprender que el mundo que les rodeaba era dificultoso y problemático. La escuela la había construido su mismo padre, don Nicanor Vargas.
En 1940 se descolgaban hasta Aysén buscando la ruta argentina que los haría entrar por el portezuelo del Ibáñez y cruzar hasta el lago Murta hasta completar un mes de viaje y de penurias que los dejó en el desagüe del lago General Carrera. Cuando los coirones amarillos de la estancia ganadera Baker salieron a su encuentro, eran hombres cansados y enflaquecidos, llenos de heridas en los pies y en las manos que creían en un futuro promisorio. Decidieron entonces descansar unos días y quedarse a trabajar en dichas estancias durante un tiempo más o menos prudencial.
Las peripecias del viaje, algo digno de una novela de aventuras.
Cientos de kilómetros llevando tan sólo harina tostada y azúcar tuvieron que recorrer para llegar donde el poblador Juan Manríquez, quien les ofreció un trabajo durante diez días para que puedan seguir viajando. Iban buscando el Lago Vargas. Tanteando huellas y distancias.
El trabajo del paisano Manríquez consistía en partir madera para hacer cercados, por lo que recibían hasta cinco pesos diarios. Cuando decidieron marchar rumbo al sur, su patrón no los quiso dejar ir, pero igual, con más mañas que voluntad fueron ganando espacios hasta despuntar el río Murta y tomar contacto con el pionero Herminio Abarzúa en un paraje situado entre los ríos Murta y Engaño. Horas más tarde subirían un gran cerro encontrándose con la casa de Olaf Hernández, con quien departieron un par de horas preparando el siguiente tramo.
Pero aún estaban perdidos y sin conseguir aún determinar la ruta que les guiaría hacia el sector del lago, aunque a partir de éste tramo los caminos comenzaban a ensancharse, pudiendo encontrar más gente que antes. Entonces fue cuando descubrieron la entrada a la estancia el León, debiendo cruzar el río del mismo nombre en un trecho demasiado inaccesible, incluso con riesgo de perder la vida, ya que se enfrentaron con una gran tropa que venía también, como ellos, bandeando muy bien las correntadas.

Llegan a la Estancia Baker
Dos días más tarde ya se encontraban en la estancia Baker, punto final de destino en su primer tramo. Ciento cincuenta hombres laboraban en aquel lugar cuando llegaron los hermanos Octavio y Santos Vargas Yáñez. Las faenas estaban siendo dirigidas por el administrador Mr. Monroe, junto al encargado de la sección baños, Mr. Llops. Había ahí más de 35 mil lanares y la estancia tenía dos camiones que llegaban hasta la entrada, donde se cargaba el producto y animales para destinos diferentes. Los hombres recibían jornales una vez al año.
El año 1942 recién los hermanos decidieron iniciar sus movimientos rumbo a lago Vargas, en medio de inenarrables peripecias, donde incluso son confundidos con bandoleros y enviados a la cárcel de puerto Natales. Finalmente, al llegar a lago Vargas (un lugar inhóspito y absolutamente alejado de los centros urbanos), se encontrarían con aquel símbolo de los primeros tiempos, que ya estaba ahí cerca de 12 años, el más viejo de todos, el patriarca don Reinaldo Sandoval, quien les recibiría con afecto y algarabía, apoyándolos con enseres y botes y sobre todo, aconsejándoles sobre dónde poblar y dónde trabajar. Pero con el correr del tiempo la acumulación de penurias haría que los hermanos aventureros desistieran de la idea de quedarse mucho más tiempo en aquel lugar.
Con una proyección de inefable ternura, las palabras de don Octavio se enredan en las últimas cintas de las grabaciones, especialmente aquellas que le autoproclaman como un humilde campesino, un toruno viejo de los valles del Baker según veo ahora en las cartas que conservo de él, donde me advierte que prefiere ese tratamiento a otros demasiado mal utilizados.
La palabra poblador brilló plenamente que se quedó girando entre las cintas antiguas de cromo que me permiten recordarlo a él y a su familia, con su aromática casa de madera de Cochrane, sus grupos amigos, las fotos con su mujer argentina bailando cueca, su pequeña hija, sus contadas especialísimas y su sabiduría a prueba de todo tiempo.
Antes de regresar a Coyhaique, quise regalarle unas revistas que comenzaban a salir y que tenían en ese tiempo el nombre de Miscelánea de un tiempo pasado. Lo último que me dijo el amigo Octavio fue no se me muera nunca usté, que si se muere, capaz que estas historias se detengan para siempre.
.jpg)
Grupo DiarioSur, una plafaforma informativa de Global Channel SPA, Av. España, Pasaje Sevilla, Lote Nº 13 - Las Animas - Valdivia - Chile.
Powered by Global Channel
192109