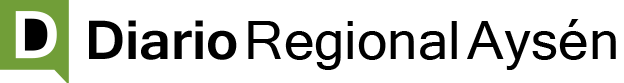Regresamos al Rancho Grande, un esbozo inicial ya contado aquí. Pero el de hoy abraza más detalles, levantando simbólicas evocaciones y sumergiéndonos en insólitos escenarios. (Óscar Aleuy).
Atención: esta noticia fue publicada hace más de 3 mesesEl primer Rancho Grande que se instaló en Coyhaique en 1937, era un sitio de agrado con paisajes naturales y espacios destinados a la comida, la bebida y el descanso.
Por algún motivo mucha gente campera había empezado a recorrer el sendero que llegaba hasta Balmaceda, y atravesaba por la pampa del corral después de haber salido de Puerto Aysén, la capital. Por los trayectos intrincados se iba dibujando una senda abierta a machete por los mismos lugareños a unos 50 kilómetros a la redonda, los que transitaban por ahí para alcanzar en unas dos semanas la frontera. A través de esa senda se desplazaban los peones y la gente que iba desembarcando de los vapores para ir a conchabarse con patrones desconocidos en faenas de esquila, marcaciones o tropas.
Rancho era Nanchito. Un petit enfante lleno de ínfulas, gallardo como él solo, osado y valiente por instinto. En esos lugares donde el futuro lo estaba esperando, se empezaba a delinear un vecindario rural. Los nombres incluían al Petiso Vera, los Soto Villegas, los Pinueres y una familia Contreras, la viuda de Stone, los Muñoces, los Foitzick Fournier, bastante cercanos a los terrenos donde respiraba la niñez del futuro Rancho Grande.
Primeras familias pobladas
Había diversos grupos de afecto y parentela como la familia Montt, con una hija esposa de uno de los Aguilares de Valle Simpson, los Ruices, los González, cerca de la recta subiendo hacia la veranada, los Faúndez, y el curita que cuando uno lo saludaba hacía sonar los huesos de la mano, los Millares del Valle y los Jaras que eran rezadores de oficio. Ésta época se caracterizaba por la presencia de hoteles, posadas, pensiones y paradillas en la ciudad entera.
Recuerdo haber estado más de una vez en el restaurante, a pleno campo, rodeado de bosques y pastizales. Nunca olvidaré el gigantesco galpón, pero para entonces Rancho Grande era ya un hombrón de unos 40 años. Fui porque me llevaron y aún no se me borran esas imágenes. Siempre que puedo y en medio de la polvareda del camino, me veo otra vez sobre el cabo de la camioneta de la familia, aspirando los aromas del follaje y de la tierra.
Era un lugar especial, muy diferente. Y así lo sentí desde mi llegada, cuando algo inexplicable es capaz de poner la piel feliz. Esta historia es como el galpón oscuro y silencioso que vigila los recuerdos dentro de una construcción que existe tal como fue.
Nanchito ya andaba en los 16 cuando se dio cuenta que lo suyo no estaba en quedarse en La Unión junto a sus padres. No se ponían de acuerdo en algunos puntos relacionados con su futuro, y parecía que a él lo estaba moviendo algo más que estudiar.
Pedro, su padre, cumplía funciones como Jefe de Estación de La Unión y después del trabajo se iba a casa para estar con su mujer Zafira de la Guarda y su hijo ya adolescente. A veces cambiaba esa rutina para no perderse las reuniones de la masonería.
Su vida escolar, para el olvido. Lo único rescatable, su amistad con los hijos del capataz Carrasco, que tomaban pensión en casa de sus padres. Él mismo aconsejaría a Hernancito sobre la vida y cómo se debería tomar, a quién debería acercarse y a quién no. Su palabra era ley. Sus hijos Juan, Avelino, Letty y Margarita, fueron entrañables amigos.
En una visita a parientes de Valdivia supo a través de sus amigos Chela y Alejandro, que habían llegado unas chicas muy atractivas a la ciudad, acompañadas de sus padres Francisco y Adela. Fue cuando conoció a la que sería su futura esposa, Ema Fournier.
Se levantan los primeros sucesos

Una tarde de verano, después de destempladas discusiones con sus padres y a veces salidas de tono, además de su constante negativa a seguir estudiando y la estricta prohibición de tener novia, decidió irse del hogar y trabajar en una estancia con patrones belgas. Una noche, mientras dormía, lo despertó la nítida imagen y la voz de su padre que lo llamaba. Se incorporó en la cama y pudo escucharlo claramente:
—Hijo, regresa a La Unión, quiero conversar contigo.
Se volvió a dormir, con la voz de su padre como pegada al cerebro. Al otro día le contaría el sueño a su patrón. El estanciero le recomendaría volver de inmediato ya que presentía algo malo. Cuando llegó a La Unión su padre ya no estaba en este mundo.
Asistió a las exequias, se despidió de su madre y regresó con los belgas donde permaneció trabajando. Un día tomó la determinación de partir a conocer las tierras de Aysén. La diferencia es que lo iba acompañando adonde fuera la imagen de Ema Fournier, de la cual había quedado locamente enamorado desde que la viera en Valdivia. Entonces comenzó una intensa relación epistolar. La atractiva señorita de La Unión, hija del pionero Francisco Fournier, flechó el corazón de Carrasco.
Los Fournier, ya instalados en esas tierras, comenzarían lentamente a hacerse de un nombre. Llegaron Alejandro, Chano y Justo, con el pionero Francisco y su esposa Adela Delgado. Pasó el tiempo y crecieron los retoños. Ema y sus hermanas nacieron en el campo de Coyhaique. Ema regresó a Valdivia con sus padres, siendo señorita. Y estando ahí es que se conoció con Rancho. Y ambos enamorados, con el consentimiento de los padres, deciden formar un hogar.
El viaje y el inesperado primer trabajo
Viaja solo a Coyhaique para los preparativos. El vapor zarpó de Puerto Montt en la madrugada. Era el Santa Elena, de la Naviera Alonso y Quipreo. Carrasco se encaramó a su primera aventura sin ninguna otra intención de quedarse a trabajar labrando la tierra. Aunque siempre le interesaba recorrer más mundo para aprender y conocerlo todo. Llegaría al tercer día de navegación al muelle de Puerto Aysén cuando los barcos eran recibidos con banda. Estaba lloviendo a cántaros cuando el vapor Santa Elena hizo sonar sus pitazos en la rada del puerto, con fondo de banda interpretando el himno patrio.
Tres días después quedó instalado en casa de unos amigos que daban pensión y les contó que unos desconocidos del barco le habían convencido para irse a aprender a la Argentina los oficios camperos, pero a otro nivel. Como era una buena noticia, antes de irse telegrafió a Ema para avisarle que ya era tiempo de estar juntos, y que se viniera a Coyhaique para contraer oficialmente el vínculo matrimonial.
Después de concretar aquella decisión, se fueron a vivir a la ciudad iniciando una vida familiar esplendorosa y feliz. Pero unos meses más tarde, ya con Ema instalada y todo funcionando, le avisó que lo estaban llamando de una estancia argentina cerca del Calafate.
Don Federico y Vasenave

Rancho preparó viaje a la estancia La Frontera de los Peede. Se despidió de sus amigos y partió a pie, algo bastante usual dentro del rutinario ir y venir de gente sola y de grupos que venían a buscar trabajos y tierras para quedarse. Al tercer día, lleno de dolores, se quedó quieto bajo de unos coigües aparragados, lió un cigarro de tabaco caporal con papel de arroz, dio unas cabezadas cerca de la montura. Había entonces una temperatura brutal para la época y las fuerzas ya le abandonaban. No sabía la hora, y el tiempo se lo daba solamente la necesidad de tomarse un buen cojudo y quedarse esperando a que le volvieran las fuerzas, para seguir el viaje y llegar a conchabarse en las esquilas. Al frente, como en una postal borrosa, se destacaban las casas y los galpones de la estancia de los Peede. Se encontraba cerca de los lindes marginales de Balmaceda y se preguntó si sería posible caminar hasta allá, sin importar cuánto demore. Cansado todavía, calculó unos seis o siete kilómetros. Eran las dos de la tarde y el sol daba latigazos de fuego. Llegó antes del ocaso. Varias personas salieron a recibirlo, le dieron comida y agua, le hicieron descansar en un camastro de mimbre sobre unos cueros de oveja y después lo integraron a la rueda feliz de los mates con punta y las contadas del fogón.
Al día siguiente, cuando estaba listo con sus pilchas, se acercó don Federico y le dijo:
—Mire joven, usted tendría que conseguirse un buen pingo si quiere irse lejos y llegar a la Ghío. Si no lo hace, va a llegar muerto donde va.
—Mi vida es lo único que tengo —le respondió Hernán. Sabía que el paisano tenía razón, pero le nació esa frase que tocó el corazón del hacendado. El gaucho Peede sabía más detalles que él desconocía, y por este motivo se quedó escuchando sus consejos.
—Vaya donde le diré. Pregunte por Dionisio Talavera que es mi hombre de confianza con los caballos. Entréguele este papel y dígale que lo mandé yo para allá.
Carrasco se acercó y le dio la mano, agradeciéndole. Caminó hasta unas frondas de grandes árboles junto a un riachuelo donde había dos galpones grandes. Miles de ovejas pastaban en el cuadro de la derecha. Los troperos y sus perros hacían lo suyo. Arriba, unas cuarenta bandurrias pasaron volando con sus estrepitosos graznidos.
Talavera era un gaucho triste y sombrío que poco levantaba la vista. Se quedaron mirando fríamente. A pesar de su corta edad, Carrasco se comportaba ya como todo un hombre, y podía mantener la mirada sobre las pupilas de otro. Cuando pasó la desconfianza y el capataz leyó la misiva de su jefe escrita con apuro, le dijo sin esperar:
—Usté va ir a buscar este pingo a las caballerizas. El hombrón estaba realmente interesado en ayudar todo lo que más pudiera. Y lo mejor es que conocía de la vida, sabía distinguir un chico inmaduro de un gaucho avezado
—¿Ve ese arroyo? A la vuelta están, diga que lo mandó Talavera. Le van a entregar un caballo aguantador y joven. Hay un buen zaino pangaré ahí. Hágale cariño para que se acompañen y se entiendan. Así lo hizo. Fue avanzando lentamente a la caballeriza y dijo quién era. Le dieron un ruano de patas blancas, buena alzada y brioso. Lo tomó de las riendas.
—Si Talavera lo mandó, será mejor que se quede un par de días, le aconsejo. Se nota que usté necesita descanso. Y a lo mejor el jefe ya le hablaría de las esquilas. Llegó ayer la primera cuadrilla. Vaya y póngase al lado de esa cuadrilla. Justo ahora cuentan mentiras y truquean en el galpón pa’peones. Métase también y aprenda. Le van a convidar mate y tortas fritas.
Al día siguiente muy temprano, tomó su caballo y se dio cuenta que además del pangaré le habían dado un caballo pilchero. Feliz, arregló sus pilchas, entrellenó las chiguas y se fue. El tiempo fue pasando lento y productivo para Rancho, que ya creía superados sus primeros conflictos de adaptación a su nuevo ambiente. Cuando llegó a la Ghío, se alineó con los esquiladores en una máquina de cuatro manijas, a cargo de su jefe don Pedro Vasenave. Se destacó desde un principio y alcanzó marcas formidables, esquilar cuarenta ovejas en una tarde no era poco, lo mismo jinetear tres bellacos de un santiamén o parar veinticinco corderos al palo para unas visitas importantes que llegaron para organizar viáticos y sueldos.
Por esos días de satisfacciones, llegó a oídos de Pedro Vasenave el nombre de Carrasco. Y quiso conocerlo. (Siga leyendo la segunda parte la próxima semana)
.jpg)
Grupo DiarioSur, una plafaforma informativa de Global Channel SPA, Av. España, Pasaje Sevilla, Lote Nº 13 - Las Animas - Valdivia - Chile.
Powered by Global Channel
195956